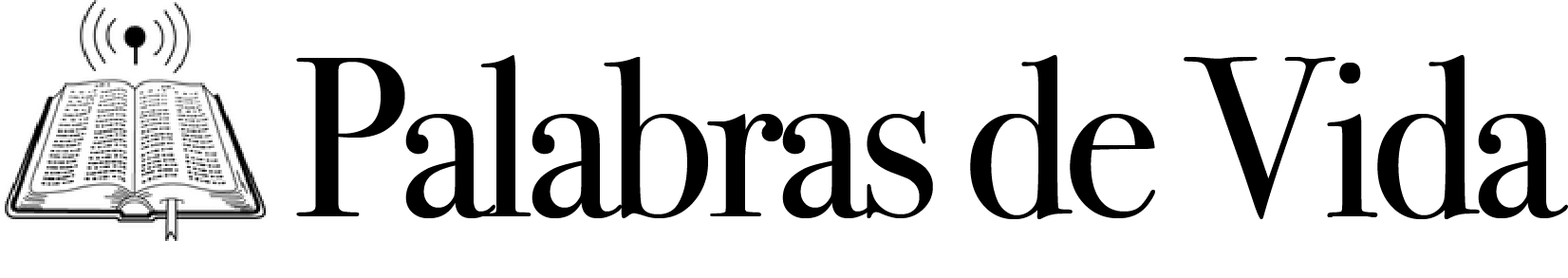Juan 7 termina con una división: cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los Olivos. Por la mañana volvió a los atrios del templo. Veamos lo que ocurrió aquí.
Los fariseos le presentaron una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio, para que pronunciara juicio contra ella. Pensaban contar con una trampa que desprestigiaría de un todo al Maestro. Él tendría que reconocer la terrible pena que la ley de Moisés exigía, o declararse a sí mismo un hereje. “En la ley Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices?” Jesús no respondió. El Obediente estaba cumpliendo Eclesiastés 3:7: “Tiempo de callar, y tiempo de hablar”. Pero se inclinó, como si no hubiera escuchado, y con su dedo escribió en tierra. Ellos persistían, pensando sin duda que le habían arrinconado y contentos en la anticipación de su derrota. Pero Él se enderezó y les dijo: “El que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella”. Dicho esto, volvió a inclinarse y escribir.
Isaías 9:6 habla de dos veces en que el Hijo de Dios se inclina, o se rebaja: el Niño que nos es nacido y el Hijo que nos es dado. Se abatió — “se inclinó”— al nacer cual niño en Belén y ser envuelto en pañales. “Se inclinó” de nuevo en el Gólgota, cual Hijo dado en sacrificio. Tanto la encarnación como la crucifixión fueron esenciales para que el pecador culpable fuese justificado ante su Santo Dios. En cuanto al hecho de escribir en tierra, leemos en Jeremías 17:13: “¡Oh Jehová, esperanza de Israel! todos los que te dejan serán avergonzados; y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas”. Un nombre escrito en la tierra no dura mucho. Es borrado pronto por el soplo de los cuatro vientos del cielo y pisoteado por el pie de hombres. Los nombres de los salvos, en cambio, están inscrito en el Libro de la Vida (Filipenses 4:3), de manera que jamás serán borrados (Lucas 11:20).
Escribió con el dedo, y “el dedo de Dios” equivale al Espíritu de Dios en Mateo 12:28, que ha estado activo a lo largo de todo este tiempo, realizando una obra para con el mundo y otra para con los creyentes. La primera es de convencer de pecado, justicia y juicio. Aquellos que se presentaron con el fin de convencer de pecado a la mujer, salieron convictos ellos mismos. Se marcharon, el mayor a la cabeza de la vergonzosa fila, y el menor de último. “Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos” (Hebreos 8:11). La mujer adúltera representa al pecador condenado. Queda sola y expuesta en la presencia de Jesús, y Él le pregunta: “Mujer, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?” La respuesta es corta y humilde: “Ninguno, Señor”. Y con esto la sentencia definitiva, expresión de gracia divina y a la vez mandamiento del que llenó este cántaro de vida nueva: “Ni yo te condeno; vete, y no peques más”.
La pregunta acusatoria que Pablo el apóstol lanza a los judíos en general es: “Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo?” (Romanos 2:21). La Ley en manos de un pecador es un arma peligrosa, ya que se hace espada de doble filo. Se volvió en contra de estos señores para su propia incomodidad. En cierta ocasión el Señor dijo que no había venido para abrogar la ley o los profetas, sino para cumplir (Mateo 5:17). Siglos antes se había escrito de Él que Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla (Isaías 42:21), y lo hace al quitar la culpabilidad del hecho externo y colocarla sobre el motivo interno. Si bien Él dejará que la Ley haga todo lo suyo para convencer de pecado, a la vez muestra también que, al humillarse a sí mismo hasta la muerte de cruz, tiene perfecto derecho para salvar al pecador de la pena de ese mismo pecado. Así es que Dios es el Justo y el que justifica al que cree en Jesús, (Romanos 3:26).
— de Tesoro Digital — ed RC